 Iba todos los días a la misma tienda. Cuando cruzaba la esquina y vislumbraba a lo lejos el farolillo azul de la puerta, comenzaba a moverse a impulsos del corazón, que parecía cobrar vida propia, dado lo salvaje de su movimiento. Unos sudores fríos de losa le empapaban la frente y las manos, mientras que la boca se agrietaba, dejándole un sabor seco y pastoso.
Iba todos los días a la misma tienda. Cuando cruzaba la esquina y vislumbraba a lo lejos el farolillo azul de la puerta, comenzaba a moverse a impulsos del corazón, que parecía cobrar vida propia, dado lo salvaje de su movimiento. Unos sudores fríos de losa le empapaban la frente y las manos, mientras que la boca se agrietaba, dejándole un sabor seco y pastoso.En la tienda, le esperaba ella. Cada vez que entraba, y las luces de la calle abrían un camino de luz que teñía de colores cálidos las estanterías e iba a estrellarse contra los tarros de especias extrañas y exóticas, notaba un dulce cosquilleo en la nuca que le inoculaba vida a manos llenas.
Después, buscaba sus ojos... y nunca le defraudaban. Miles de chispas se colaban entre sus
pestañas, absorbiendo su energía y ocupándolo todo a su alrededor. Era preciosa, delicada pero
enérgica, llena de vitalidad, puro movimiento hecho mujer.
Ella siempre le regalaba una sonrisa, acompañada de algún comentario travieso, que siempre le
hacía enrojecer. Si no había muchos clientes en la tienda, le llevaba a la salita de los milagros,
donde la felicidad les cogía de la mano y les apretaba fuerte. Allí, ella le invitaba a café y unas
pastas que hacía expresamente para compartir esos momentos con la gente que quería.
Ella estaba enferma y él también, pero no había dolor capaz de empañar las palabras más
dulces jamás pronunciadas, las promesas más limpias, los deseos más puros. Ellos se querían y
punto.
Era la historia de un reencuentro, una segunda oportunidad, y como la primera vez, nadie les entendía. Los hijos de él, estiraban el brazo en ademán despectivo y se negaban a
asumir la felicidad del viejo. Los nietos se reían y llamaban “viejo verde” al abuelo, mientras los
vecinos cuchicheaban por lo bajo, que había perdido la cabeza definitivamente.
A ella, en cambio, nadie la había entendido nunca, y ahora no iba a ser una excepción. Cuando
se decidió, después de un largo y no muy satisfactorio matrimonio, a abrir una tienda de
plantas y especias, todos se llevaron las manos a la cabeza y trataron por todos los medios que
recobrara el sentido común y renunciara, una vez más, a sus sueños, argumentando que a esa
edad ya no hay sueños por los que valga la pena luchar.
Pero ninguno de los dos prestaba demasiada atención a esos comentarios. No podían, tampoco.
No había cabida en sus pensamientos para otra cosa que no fuera el uno y el otro, el uno para
el otro.
Hablaban sin parar, las palabras brotaban con tanta fuerza que perdían los años a manojos,
volviéndose radiantes y flexibles, con el latido de la juventud prendido en la risa y en los gestos.
Aquello era oxígeno más puro y vivificante que el de las bombonas artificiales, que todos se
empeñaban en colocarle cuando la tos se convertía en un mal compañero de camino.
Si según todos la vida se les iba, y éste debía ser el momento de volverse insignificante, mudo
sordo, ciego y un objeto casi inanimado, por qué se sentían más vivos que nunca, por qué se
les afinaba el oído y la vista recobraba las fuerzas, por qué sentían con más ganas que el
mundo les pertenecía y se abría ante ellos con todas sus posibilidades...
Justo cuando todos les dejaban aparcados en el pasillo gris que no conduce a ningún sitio, ellos
se morían de ganas por descubrirse y adentrarse por la espesura del bosque más frondoso.
Eran mayores, tenían más de 80 cada uno, las arrugas ajaban su piel, la artrosis curvaba sus
manos, las enfermedades les acechaban en cada esquina. Entonces, qué importaba dejarse
enfermar también de amor.
--------------------
Él ya había conocido el amor. Su mujer fue, durante toda su vida, el más hermoso regalo con
que le brindó el destino. Cuando ella partió, decidió renunciar. Nada podría igualarse, nadie.
Sus hijos ya no le pertenecían y se habían vuelto grises y duros. Asumía que, en parte, era
culpa suya, pues ella se fue demasiado pronto, cuando quedaba todo por hacer, dejándole sin
fuerzas para subir la cuesta más empinada. Ahora ellos eran unos desconocidos que le miraban
con ojos de rencor y de fracaso, y le trataban como una obligación moral a la que hacer frente.
Quedaba la nietecita, la maravillosa mujer en la que su nieta mayor se había convertido. Ella
era la única capaz de mirarle directamente a los ojos, traspasándoselos de verdad y alma pura.
Solía sentarse a sus pies, cuando él se acomodaba en el viejo butacón, tan viejo como él y casi
tan viejo como el mundo, y le cogía la mano, tirando de los dedos y acariciando las venas
nudosas, mientras le pedía que le contara historias, todas las historias.
Y él le hablaba y le hablaba, olvidando el enfisema y echando en falta un cigarrillo con el que
acompañar ese momento de miel. Cuando arreciaba la tos, arañando con cuchillo afilado lo
poco que de sano quedaba en sus pulmones, ella le pasaba la mano por la cabeza despoblada y
le tiraba de los escasos mechones grises. Luego miraba alrededor, se aseguraba de que no
hubiera nadie escuchando... y le preguntaba por Ella.
--------------------
A ella siempre le había gustado reír. A carcajadas, con la boca llena de alegría, achinando los
ojos e iluminando el rostro con miles de arrugas diminutas, al tiempo que mostraba una
dentadura irregular, pero radiante; grande, pero llena.
Le encantaba reír, sonora, ruidosamente. Su risa era sincera y abierta, su mejor aliada, pero no su habitual compañera.
Cuando heredó el viejo arcón de madera, que su madre tenía medio olvidado en el pueblo, lo
limpió con mimo, lo pulió y barnizó hasta hacerlo suyo. Después lo metió en el trastero, un
cuartucho frío y desangelado que ocupó con sus chismes, convirtiéndolo en su refugio personal.
Vació en él sus botes de colores y sus libros polvorientos llenos de ilustraciones de plantas
mágicas, lo adornó con cintas de vivos colores y pañuelos brillantes que le daban un aire
lánguido bajo la mortecina luz de la única bombilla del trastero, hasta que logró convertirlo en
un boceto de lo que sería mucho después su tienda.
Entre las tiras de incienso y los botes de especias, reposaba el arcón. Cuando el mundo se
volvía un tornado que parecía acabar con todo a su paso, y las fuerzas comenzaban a flaquear,
acudía al trastero, su primera salita de los milagros, y abría el arcón.
No guardaba muchas cosas, las suficientes para recuperar pie en un suelo que se
resquebrajaba continuamente. La foto que su padre le hizo a su madre el mismo día que se
conocieron, el billete del primer viaje que hizo en tren con su padre, la cinta del pelo que le
regaló su primer amor y un dibujo que le hizo su hijo cuando cumplió 4 años.
Nada especial... cuatro cosas medio ajadas y amarilleadas por el paso del tiempo, que siempre
le reconfortaban. Las sacaba una a una del arcón y las acariciaba, dejándose perder por los
rincones de la memoria. Era inevitable derramar alguna lágrima, pero siempre salía de la salita
renovada e impulsada por una nueva fuerza.
Nunca había querido a su marido y juraría que él a ella tampoco. Desde el principio fue un
matrimonio tranquilo, pero gris, vacío y desolado. Cuando su hijo enfermó, las cosas
empeoraron. La brecha que los separaba se convirtió en abismo. Ella emprendió la lucha sola,
salvar al hijo se convirtió en el único impulso que la movía, él era todo su mundo, aquello por lo
que respiraba, su vida.
Por eso, cuando se fue, la dejó seca, sin fluidos, despojada del llanto y de emoción alguna. Se
convirtió en un vegetal que se negaba a sentir, que pasaba las horas muertas en la salita
abrazada a los tesoros del viejo arcón, deseando dormir un sueño eterno que la liberara de
tanto dolor que se negaba a sacar fuera.
Un día, llegó el pequeño, su nieto, y le tiró del pelo con gesto torpe de bebé. Ella le miró y
descubrió su sonrisa, al tiempo que brotaron las primeras lágrimas. El llanto duró mucho,
durante varios días no pudo sino llorar y llorar, mostrando y volcando hacia fuera todas sus
heridas.
El niño asistía mudo al dolor de la abuela. Se limitaba a mirarla fijamente con gesto de sorpresa
infantil, mientras ella se reconciliaba con el mundo y firmaba la paz con el destino. El niño
creció y se convirtió en su mejor apoyo. El trastero se vació y se llenó la tienda, pero el arcón
se quedó allí, semiescondido entre mantas viejas y trapos descoloridos.
No volvió a abrirlo.
--------------------
Mi abuela siempre decía que sólo debemos ser materialistas con las cosas que han cobrado vida
tras pertenecer a la gente que queremos de verdad. No son las cosas más caras, sino las que
más definen a la persona, las que transmiten su esencia, lo que eran y sentían.
De ella sólo conservo el viejo arcón de madera. No quiero nada más. No necesito nada más
para recordarla. Y ahora quiero que tú lo tengas, porque tu abuelo forma parte de los tesoros
que encierra, como yo formo parte de los tuyos.
Él le regaló esa cinta tan bonita para el pelo y ella siempre intuyó que acabarían reencontrándose.
Ahora tú llegas a mí como un regalo. Y me dices que eres mayor, cuando bien sabes que la
edad sólo nos pone etiquetas en el cuerpo, pero no en el alma, el único resorte con el que
realmente aprendemos a respirar.
Somos lo que somos. Tú y yo. Los dos. Vivamos eso. Tu abuelo en ti, mi abuela en mí.
Te quiero.
2000









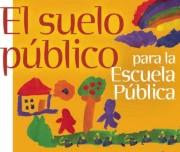
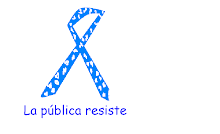





1 comentario:
"¿Con 80 años se acabará tu horizonte?
¡Ni hablar! Con 80 años comenzarás
a desandar lo andado
para recuperar todas tus ilusiones
y prepararte para la utopía definitiva
de la que nadie regresa."
De la Mer :-D
Ya conocía el relato pero... te estás empeñando en hacerme llorar... :-)
Mer
Publicar un comentario