
Abrió los ojos y ahí estaba. Inmensamente verde, de un verde espeso, que apetecía respirar. Y rodeándolo, el infinito azul, profundo, oscuro y como solidificado de sus aguas, las que rodeaban a la isla, las que cobijaban a Irlanda.
La bruma que acariciaba la estampa, no le importó. Tampoco las nubes, glotonas de tormentas, rabiosas de electricidad. Aquello era el principio, rozaba el umbral de un futuro por construir y todo estaba por hacer, así que hasta el tiempo tenía derecho a intervenir y aportar su granito de arena.
El avión tomó tierra y se demoró en la pista, dejándose frenar por el asfalto. A su alrededor, la gente se alborotaba con la ansiedad del que ha llegado a destino y quiere dejarse engullir por él. Allí, en la terminal, seguro que alguien les estaba esperando.
Pensó en el Padre. Hacía mucho que no le dedicaba más de un par de parpadeos, lo justo para notar que esa presencia física con la que se cruzaba por el pasillo pertenecía a alguien, un ser vivo a fin de cuentas, su padre. Sintió cómo algo se retorcía en su interior, como un parásito que culebreara entre sus vísceras, dejándole una sensación de desasosiego, de sucio abandono.
Todo había quedado claro entre los dos después de la última discusión. El Padre dibujó un manto opaco sobre la figura del Hijo, para no verlo ni percibir un solo resquicio de su presencia en este mundo. El Hijo optó por evitar los encuentros fortuitos, rehuyó todo contacto físico, e hizo del camuflaje un lema.
Para el Padre, estaba claro que el Hijo era un Fracaso. Así, con mayúsculas, adquiriendo el sustantivo entidad propia y peso específico. Con sustancia y escasa solución: El Hijo era un desastre, incapaz de asumir responsabilidades y reconducir su vida.
Para el Hijo, era una cuestión biológica nada más: El Padre había sido sólo un accidente genético, un conjunto de células vivas, que habían colaborado en la configuración de su ADN y le habían depositado en este mundo, junto a otros muchos, para comenzar la lucha individual frente al resto. Poco más le unía a él. ¿Un apellido? Sólo una etiqueta formal que nos identifica y de la que, hoy en día, se puede hasta prescindir.
Pero lo que realmente les unía y les hacía fuertes el uno frente al otro, era el rencor, el desprecio, y una especie de odio mal entendido, fruto de la ira más ardiente y lacerante.
Lejos, lejísimos quedaba aquella época, en la que ambos se compartían, en la que uno asistía a la construcción del otro, ponía cemento a las junturas, supervisaba la solidez de los pilares y buscaba su hueco en las habitaciones.
Hubo un tiempo en el que el Hijo buscó al Padre. Le buscó con ansiedad, con el deseo acuciante de cobijarse en un punto de referencia, pero no lo encontró. Se topó bruscamente con un gesto duro, unos ojos cegados que no le veían, y se sintió perdido.
Ya no lo buscó más. Se miraban sin verse, no se reconocían, no sabían nada el uno del otro, se convirtieron en unos perfectos desconocidos.
Por eso, cuando el Hijo decidió irse a vivir a Irlanda, en pos de un refugio y un consuelo que sólo parecían ofrecerle aquellas verdes tierras, el último en enterarse fue el Padre, quien ni siquiera intentó dar su opinión a una decisión ajena y lejana.
La primera mañana que el Hijo faltó, el Padre se despertó con un dolor muy intenso en el costado. Al principio, se alarmó, quiso incorporarse en la cama y la punzada le dobló en dos. Intentó respirar y no pudo, y cuando ya iba a pedir ayuda, algo en su cerebro se activó y empezó a relajarse, poco a poco, dejando filtrar aire en sus pulmones aliviando el dolor.
Pasó la mañana intranquilo, el dolor había remitido, pero seguía ahí, agazapado, sordo y mudo, pero presente. Al pasar por el salón, reparó en una foto del Hijo, que reposaba enmarcada sobre una de las estanterías.
Estaba semiescondida por los libros que desbordaban la estantería, pero estaba ahí, pugnando por conservar el equilibrio entre un tomo enorme de las mejores ilustraciones del SXX y la colección de clásicos del Siglo de Oro.
Le resultó curioso no haberse fijado nunca en ella. Movido por un impulso desconocido, que le brotaba del mismo centro donde anidaba el dolor, cogió la foto y se fijó detenidamente en ella.
No había duda de que los rasgos del Hijo eran heredados directamente de la rama materna, pero había un cierto guiño en el fondo de los ojos, una chispa de vida iniciándose, que le recordaba mucho a la mirada que tenía él en sus fotos de joven.
Pero detrás de la chispa había más. Una bruma de tristeza, tupida y densa, una pregunta por formular, un niño perdido y desorientado. Tuvo que sentarse para aplacar el dolor, que volvía a intensificarse en el costado. No tardó en controlarlo y regularizar la respiración, pero cuando volvió a colocar la foto en su sitio, notó
de nuevo una sensación de pérdida estrangulando los conductos más internos de su cuerpo.
La oscilación constante del autobús contribuía a acrecentar el mareo que el Hijo sentía desde que había pisado suelo irlandés. Era un mareo extraño, pues no parecía tener su origen en alguna de las causas normales, véase un alimento que tomara en mal estado, falta de sueño, cansancio, o el propio viaje en autobús. Parecía proceder de dentro, de muy adentro, de algún lugar donde debía situarse el punto de equilibrio de todo el cuerpo, de donde partía la estabilidad.
No le dio importancia y se centró en sus sueños. Se dirigía a Galway, tierra de druidas, y decidió abandonarse al paisaje en crecida, que el camino le ofrecía. En uno de los pueblos intermedios, cerca de la costa, el autobús paró enfrente de una tienda de vivos colores y letras grandes e historiadas que aludían al nombre del dueño y a los productos que vendían, “O’LEARY: FRUIT-SWEETS-ICES- CIGARETTES”.
En un lado de la fachada, pegado a la pared como una sombra, estaba sentado
un anciano de mirada azul y tan serena, que no pudo evitar dirigirse a él. Cuando el hombre le vio acercarse, esbozó una sonrisa y le habló con una voz densa de años de tabaco. Le costaba acostumbrarse al acento irlandés, pero las palabras del viejo le llegaron nítidas y claras, invitándole a compartir con él un cigarrillo a cambio de fuego.
Por supuesto, aceptó. El anciano enmudeció y permaneció callado mientras saboreaba el
cigarro. La escena cobró fuerza en los recuerdos del Hijo y con una inquietud extraña recordó aquel viaje al pueblo que hicieron el Padre y él solos. Estaban muy cansados de tanto kilómetro y decidieron parar a estirar las piernas.
Se pararon en mitad de la carretera, pero los campos amarillos de Castilla brillaban tentadores. Se acercaron a unas piedras y se sentaron. Entonces el Padre pidió fuego al Hijo y le ofreció compartir unos cigarrillos. El Hijo nunca había fumado en presencia del Padre, pero sospechaba que sabía que lo hacía. Era extraño reconocer que nunca se lo había reprochado, eso, al menos, no.
Encendieron los cigarros con el mechero de “Recuerdo de Salou” que le había regalado una medio novia, y saborearon el momento en silencio. Los trigales doraban bajo el sol, que comenzaba a menguar, y un suave viento agitaba el humo de los cigarros.
Olía muy bien, de eso se acordaba vivamente, olía a limpio, a dulce, a descanso, a seguridad. El cielo mostraba caprichosas ilustraciones en forma de nubes, y jugaron a descubrir sus formas. Luego hablaron del espacio, del universo, de vidas más allá de las nubes y de los sueños. De los sueños de ambos.
Tuvo que tirar el cigarrillo, ante la mirada serena del viejo, porque no atinaba a controlar el mareo.
----------------------------------------------------------
Descorrió las cortinas y miró a la calle, oscura y a medio bostezo todavía, y lo primero que pensó el Padre fue que no sentía el dolor, por primera vez desde hacía muchos días. Tenía que decidir qué ponerse para un viaje tan largo, con escalas intermedias, pero aún tenía tiempo de sobra. La maleta le sonrió desde la esquina.
Sobre la mesilla, la letra apretada y nerviosa del Hijo. Sólo un par de frases dedicadas a la Madre en una postal. Pero al otro lado, estaba la foto. Un anciano de aspecto venerable estaba sentado sobre unos bancos, junto a un hombre de mediana edad. Tras ellos, se podía distinguir un bar típicamente irlandés, que invitaba a disfrutar de cerveza, whiskey y licores en “D O’SHEA: SEVEN DAYS LICENCE TO SELL BEER, WHISKEY & SPIRITS”.
El anciano le ofrecía un cigarro al hombre de mediana edad. El hombre le encendía el cigarrillo. El Padre volvió a mirar la maleta. Definitivamente, le sonreía desde la esquina.
2000









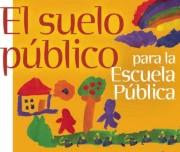
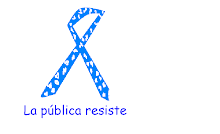





3 comentarios:
Que curiosos los lazos que nos unen a personas que ni siquiera sospechamos. Lo malo es que solo los descubrimos demasiado tarde, cuando ya no hay remedio.
Tu relato es sin embargo un canto a la esperanza.
Me ha encantado...
Ojalá que el odio, el rencor, el desencuentro fuera un dolor físico localizado en el costado, creo que así se solucionaría más fácilmente todo lo que nos hace daño y seríamos más felíces (si eso se puede conseguir) y más valientes.
Siempre que se evoca un paisaje así, y más viendo esa foto, me dan ganas de coger mi maleta (la mia no sonríe, la mía se descojona :op)y escapar.
Tamara, gracias por escribir. Bss
No nos damos cuenta de lo que queremos o necesitamos a alguien hasta que ya no lo tenemos ....
Si quieres hablamos de este tema ... en Irlanda.
Publicar un comentario