A E.
Volveremos a NYC.
Gracias por regalármela.
Conocí a Paul una mañana de finales de septiembre. Las luces otoñales barnizaban los grandes edificios de Manhattan. Yo vivía en un apartamento minúsculo del Village que había alquilado a una amiga por poco dinero y la única condición de que cuidase su magnífico vivero, mientras ella se perdía por la vieja Europa.
Solía tomarme un café en el Barnes&Noble de la Quinta Avenida, mientras repasaba lo que había escrito la tarde anterior. Cuando el trabajo era pobre, la desazón y el desánimo asomaban con intención de arruinarme el día. Entonces aprovechaba para coger varios libros de las largas estanterías y sólo así lograba calmar mis intensos deseos de convertirme en escritora.
Era como si leer a los grandes, a los más admirados, me redujera a una provincia superpoblada, a una isla llamada Ellis, donde los inmigrantes pugnamos por entrar en la tierra prometida que se adivina allá a lo lejos.
El café del Barnes&Noble estaba casi vacío a esas horas. La Quinta Avenida bullía de actividad. Los pies se movían por su duro asfalto, rítmicos, apresurados, con decisión. Por la ventana pude presenciar el espectáculo de cada día. Las mil caras diversas de una ciudad flexible y ancha. Tanto que desbordaba las orillas que la circundaban. Alguien me dijo alguna vez que Manhattan es una isla que vive de espaldas al mar. Quizás porque lo integra en su esencia, lo iguala en su vida diaria, sin concederle el papel principal. Nueva York es su única protagonista.
Aquel día tenía poco material que repasar. El día anterior no había sido muy fructífero. Me sentía en dique seco, floja, superada por el vacío y estancada en un rincón. Echaba muchísimo de menos a Endika, que no vendría hasta un mes después. Me sentía abandonada, ausente, casi entregada a la renuncia. Se me antojaba un capricho esta aventura americana. La antorcha de oro de la vieja estatua no me alcanzaba con su luz de promesas. Sentía el ánimo demasiado cubierto del cobre herido de su túnica.
Tenía los papeles sobre la mesa, ocupando todo su espacio, desbordándolo como un tsunami de desesperanza. Una hoja se me había caído al suelo. La miraba sin fuerzas, deseando alejarme de mi fracaso y hundirme en el aroma de otoño que bailaba en Central Park desde hacía unos días. La fiesta del otoño estaba llegando a la ciudad y yo no era capaz ni de describirla con frases que no sonaran comunes.
De repente, una mano se alargó hasta ella y se apoderó de la hoja abandonada. Una de las esquinas se había manchado de sirope de fresa y había restos de diversos colores por toda su superficie. Unos dedos largos y morenos intentaron despejar la suciedad, sin lograrlo. Levanté los ojos y me topé con él.
Su mano, firmemente aferrada al papel. Sus labios, soplando para alejar el polvo de la hoja. Sus ojos, sonriendo mientras me hablaba. La verdad es que no lo reconocí inmediatamente. Primero me fascinó el hombre, atractivo, alto, moreno. Voz profunda y delicada. Tonos graves, bien modulados, dicción correcta con acento de Brooklyn. Las pestañas, largas y onduladas dando sombra a unos ojos saltones. Verdes como un campo irlandés milenario. Donde se canta lo soñado y se ponen versos a la desolación. Ojos que han visto y mirado tanto. La nariz, grande y ganchuda, de hombre firme en sus principios y titubeante en sus anhelos.
Sus dedos eran dedos de escritor. Dedos del que escribe a pluma y luego desgasta sus yemas pasando a máquina lo creado con esfuerzo, cada noche, cada día. Manos de disciplina y creatividad. Sensibilidad, devoción por las palabras. Y tantas historias como caben en una imaginación, en una vida, en un cruce de caminos.
Cuando la admiración por el hombre dejó paso al reconocimiento, me volví a quedar sin habla. Empalidecí y enrojecí simultáneamente. Comencé a temblar y rebusqué en el fondo de armario alguna frase ingeniosa que diera respuesta a la pregunta que acababa de formularme, de forma tan inocente: “¿Es esto tuyo?”
Descarté encontrar algo con lo que retar el destello deslumbrante de sus ojos verdes. Finalmente, un hilo de voz anunció mi timidez: “Eeeeee…sí, sí, sí, es mía…muchas gracias. Qué descuido, no me había dado ni cuenta…”.
La mentira brotó sola, irrumpiendo sin reclamo y sin objetivo claro. Era como si pretendiera normalizar una situación absurda. Y eso tampoco se me da muy bien. Sus labios finos se curvaron en una sonrisa, que mostró unas arrugas que hacía tiempo ocupaban su propio espacio.
- ¿Eres española? Veo que escribes en español.
- Bueno, más o menos…escribo, quiero decir, porque española lo soy completamente, claro…
Nuevamente parecía hacerle gracia mi torpeza.
- Perdona que te haga esta pregunta, quizás te parezca un entrometido, pero algo en tus ojos cansados me dice que esto es algo más que una hoja escrita… ¿escribes a menudo?
- Bueno…esto…lo intento…
- ¿Eres escritora?
- Buuufffff…no estoy segura…ya me gustaría.
- ¿Tienes alguna historia?
- ¿Perdona?
- Que si tienes algo que contar, alguien o algo sobre lo que escribir.
- Eso intento…
- No te apures ni te fuerces. Simplemente escribe. Sobre lo que quieras, sin esperar nada después. Coge tu hoja, afloja y escribe. No pretendas ser nadie, emular a nadie. Simplemente escribe. Escribir es el premio. Cuando lo descubras, será todo mucho más fácil.
Me dejó boquiabierta, atolondrada por la furia contenida de tantas tardes sin palabras. La autoexigencia, la búsqueda, la caducidad de las ideas. Todo esto quedó atrás una mañana de otoño en Manhattan, gracias a uno de los grandes. Mientras los taxis zigzagueaban en un frenesí de caos y la gente arrastraba su sombra por la Quinta Avenida como en un cuadro de Munch. Allí, en la cafetería de la librería Barnes&Noble un escritor había robado toda la luz de la vieja isla. La estatua brillaba a cobre estrenado.
Sujeté fuertemente la mano que me tendía, y cuando empezó a decir su nombre, lo completamos los dos al unísono. Nos sonreímos. Paul Auster me devolvía la hoja de un otoño que mudaba de color antes de empezar de nuevo.









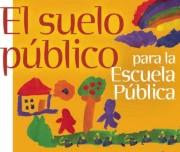
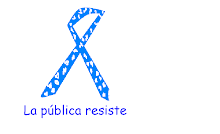





5 comentarios:
Escribir debería ser nuestra más emocionante aventura, y lo es ¿no Tamara?
Nuestro querido amigo Rilke ya nos lo decía y creo que tu querido Auster lo entiende perfectamente.
El café en la taza de Barnes&Noble sabe exquisito, debe ser por la compañía que le han hecho tantos libros.
Me ha evocado muchas cosas tu texto, describes muy bien las sensaciones. En-hora-buena!! :o)
Que recuerdos del Barnes&Noble y de Nueva york en general. Tengo muchas ganas de volver contingo y de vivir muchas más aventuras (con mi nivel de inglés) para que llenes una novela entera. Gracias por mostrarnos lo que sientes, piensas y como eres con tu escritura. Besos y T Q ++
bufffffffff, NY es tanto, la metropoli con mayúsculas, y Paul Auster ni te cuento!. Paul York o New Auster, binomio perfecto!,ja, ja.
besos.......
Quizás sea porque no conozco Nueva York y de Auster solo he leído una novela no me ha nacido el entusiasmo que percibo unánime.
Quizás. Puestos a soñar, conocer a nuestro dios particular en su olimpo único e intransferible es sin duda un gran sueño. Celebro que de alguna forma lo hayas cumplido...
Ni Nueva York, ni el Barnes&Noble ni a Paul Auster...¡¡¡no conozco nada de na'!!!... pero leyendo tu historia, me despierta mucha curiosidad... empezaré por Paul Auster... Nueva York y el Barnes&Noble seguramente vendrán después... o no, nunca se sabe... pero de todas formas...voy a abrir esa puerta, a ver que aventuras me depara... besos!
Publicar un comentario