La verdad es que cuando empezó a gritar mi nombre, Daniel, rompiendo bruscamente el silencio del vagón, pensé que me estaba llamando a mí. Me extrañó porque no creo conocerla, pero recordar no es lo mío últimamente, desde luego. Las neuronas también envejecen y pierden elasticidad. Son las cosas de los años.
La miré con más detenimiento. Estaba profundamente dormida, pero no parecía descansar en paz. Algo intenso parecía estremecerle por dentro, algo tan fuerte que ni siquiera su propio grito le había conseguido arrebatar de la pesadilla.
Tenía el pelo enmarañado y los ojillos brillantes de un mal sueño. Como Ana.
Ana tenía esa expresión de niña perdida entre fantasmas cuando algo le atormentaba. Pero antes de que llegaran los fantasmas y los monstruos, era fascinante mirarla. No había ni un sólo segundo que desperdiciar perdido en otro objetivo que no fueran sus ojos.
Con la cámara al cuello, y los focos, filtros, trípode y todo el variado material fotográfico que acostumbraba llevar consigo, parecía un pequeño monte al borde del desbordamiento. Sólo apariencias, como siempre engañosas, pues nada había fuera de control. La primera vez que la vi me deslumbraron sus ojos negros, completamente achinados bajo la espesa nube de humo que salía del cigarro que sostenían sus labios.
Y esa chispa, pequeño destello de luz como fósforo encendido que te bañaba por dentro, limpiando tormentas y pesadillas.
El pelo, muy corto; los labios, muy tenues; y los ojos, muy negros. Se dedicaba a la fotografía desde muy pequeña. Su tío había sido un reputado fotógrafo del National Geographic y se había recorrido medio mundo de desiertos, vegetaciones espesas y aguas imposibles, para acabar volviendo apresuradamente a la casa de su hermana con una dolencia pulmonar grave y multitud de secuelas.
Su vida de aventurero quedó restringida al trocito de la sierra madrileña que se veía por la ventana, y a los oídos siempre atentos de su pequeña sobrina, que se convirtió en su admiradora incondicional. Fue a ella a quien hizo depositaria de su más adorada cámara: una Nikon de hierro compacto y duro, fabricada en 1930, regalo de un compañero que murió en la Guerra Civil.
La cámara no se separó de su lado nunca más. Sólo se rompió el cordón umbilical cuando su tío abandonó este mundo, a tiempo para dejar a Ana preparada para buscar su propio rastro. Era el año 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el odio todavía se enredaba espeso en el aire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Tampoco, caballero, la señora de la casa tampoco se encuentra, pero la Tata sí. Está muy mayor ya, ¿sabe usté?, pero desde que se quedó ciega, por el azúcar, ¿sabe usté?, le gusta salir al patio desde temprano para sentir los primeros rayos del día. Pase, señor, y espere aquí, por favor, que le indico. ¿A quién tengo el gusto de anunciar?
- Mi nombre es Manuel Huerta. Dígale que soy Manuel, “el fotógrafo”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
21 julio 2006
La flor despintada II (continuación)
Etiquetas:
amistad,
comunicación,
encuentros,
entrelazados,
fotografía,
hijos,
literatura,
lucha,
obsesiones,
rebeldía,
rupturas,
socialismo,
sueños
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








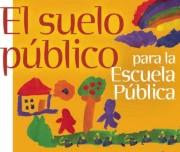
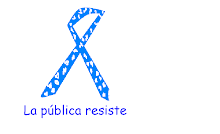





No hay comentarios:
Publicar un comentario