
 Aquel verano todo se precipitó de golpe. Mamá tenía una gira por el norte y me llamaba todos los días describiéndome al detalle las ciudades por las que pasaba. Yo me moría por que me invitara a ir con ella, pero la compañía no permitía la presencia de hijos pequeños cuando estaban de gira.
Aquel verano todo se precipitó de golpe. Mamá tenía una gira por el norte y me llamaba todos los días describiéndome al detalle las ciudades por las que pasaba. Yo me moría por que me invitara a ir con ella, pero la compañía no permitía la presencia de hijos pequeños cuando estaban de gira.Me limitaba a escuchar boquiabierta la narración de mi madre, y anotaba todo lo que podía apresar en la memoria, para seguir soñando más tiempo. Nina negaba con la cabeza e insistía en que todo eran tonterías, que lo que tenía que hacer mi madre era casarse con un rico empresario y sentar la cabeza, pero interiormente sonreía orgullosa por los avances de su hija bailarina.
Yo la había pillado alguna vez repasando y acariciando las fotos que mi madre le mandaba dedicadas, y los artículos amarillentos que aparecían en revistas y periódicos. Por todos los rincones de la casa se podían encontrar recuerdos, fotos y galardones de mamá, y cuando le increpabas por las contradicciones de tanta protesta, zanjaba la conversación con una somera sentencia: “Bueno, eso es para darle suerte y que siente la cabeza de una vez por todas”.
Yo me sentía muy orgullosa de mamá, adoraba su cuerpo de junco grácil y vulnerable, que se cimbreaba con tanta suavidad que parecía brisa. No me parecía en nada a ella, y eso me frustraba mucho. Mi cuerpo era un amasijo de formas a medio construir, de las que se adivinaban malos augurios: era alta, flaca sin formas, y plana como una tabla.
Me miraba al espejo y sólo deseaba borrar lo que me ofrecía. Borrar las caderas inexistentes, los brazos tan largos que obligaban a Nina a alargarme los jerseys y las camisetas, la cara llena de granos horribles que acaparaban toda la atención de quien me mirara. Veía a una desconocida que se abría paso abruptamente por los pocos pliegues reconocibles de la niña que había sido hasta entonces.
El tío Tinín llegó un día, de pronto, sin avisar como era su costumbre. Venía de uno de sus misteriosos viajes cargado de regalos. Los más pintorescos y coloristas eran siempre para mí, que era su ojito derecho. Tinín no era mi tío carnal. Era sobrino de mis abuelos, pero lo habían criado como un hijo desde pequeño y era para mí un punto de referencia, la culminación de un sueño.
Siempre le miraba fascinada, atendiendo a todos sus gestos y palabras, empapándome de sus vivencias y aventuras. Yo quería ser escritora como él, claro, y también quería enamorarme de alguien como él. Los chicos del instituto estaban todos a medio hacer. Eran una panda de hormonas sueltas y desbocadas que perseguían con poco acierto a las chicas, y a mis amigas y a mí nos gustaban los chicos mayores, los que estaban en COU e iban a empezar la Universidad.
Tinín siempre andaba con una nueva chica, a cual más exótica y hermosa. De cada viaje traía la foto de una, a la que calificaba como la mujer de su vida y algunas veces se presentaba con ella. Como aquel verano.
Sayuri-Jin tenía una piel blanca como nube espesa, y unos ojos grandes pese a los pliegues oblicuos que los fruncían en los extremos, dándole un aspecto de almendras doradas, pues así era su color.
El resto de los rasgos eran muy menudos, y la boca cumplida se curvaba constantemente en sonrisas que paliaban la ausencia total de comunicación, pues no hablaba ni palabra de castellano. Su cuerpo era uniforme, sin asomo de curvas como una niña, lo que no impedía que fuera tan hermosa que dejara sin habla al tío Tinín y a todo hombre que se asomaba a verla.
Yo sólo vestía con jerseys muy anchos que cubrían al máximo la inexistencia de formas, que anulaban mi cuerpo y me daban un aspecto andrógino. Me empeñaba en ponerme sujetadores que aplastaban mis pechos nacientes, pugnando por crecer pese a mi resistencia.
Mis amigas estaban orgullosas de los cambios que sus cuerpos experimentaban porque notaban el interés de los chicos y las alabanzas de los mayores, pero a mí me daba mucha vergüenza convertirme en mujer con tan desparejas formas, y tan distinta del resto de mujeres de mi familia.
Sayuri-Jin se acicalaba con mimo todas las mañanas, demorándose muchísimo en el cepillado de su larga melena negra, lacia y densa, tan oscura que azuleaba. Se vestía con largas faldas y telas de colores imposibles, que contrastaban con su ebúrnea piel. Explicaba en su melodía de palabras imposibles, que uno de los vestidos más bonitos se llamaba Qipao. Tenía aberturas laterales dejando los brazos al descubierto, y estaba bordado con hilo de seda sobre tonos rojizos y destellos brillantes. Parecía una diosa con él.
Mirándola presentía que la belleza nace de dentro, se vuelca hacia fuera con una luz arrolladora que siempre permanece en el interior, e ilumina nuestros rasgos para darles la consistencia que nos hace distintos y atractivos. Ella guardaba silencio y miraba sin expresión a su alrededor, nos estudiaba y sonreía cuando se tropezaba con nuestros ojos posados en ella con admiración. Entonces, encendía el interruptor interior que dejaba salir la luz desbordándose por todo su cuerpo.
Un día, a escondidas, me puse el Qipao escarlata. Me recogí el pelo y me coloqué delante del espejo. Quedé maravillada. Cómo era posible que ese cuerpo larguirucho y extremilargo se transformara en una jovencita en la que comenzaba a prender una chispa brillante que avanzaba despacio, pero rotunda.
Los vecinos estaban intrigadísimos con Sayuri-Jin, y la señora Manuela no dejaba de cuchichear con mi abuela presintiendo malos augurios a la relación del tío con una muchacha tan rara. Nina la escuchaba en silencio y no le daba importancia a esos comentarios, y cuando la señora Manuela se marchaba, me confesaba que decía esas cosas por lo sola que estaba.
La señora Manuela vivía sola porque era viuda y todos sus hijos estaban casados ya. De joven había sido muy hermosa, pues lo primero que te enseñaba al entrar en su casa eran las fotos de juventud, cuando gastaba un corte de pelo estilo belle epoque y tenía unos ojos grandes y verdes de piedra preciosa, que traspasaban las fotos en blanco y negro.
Su esposo era muy apuesto y los dos parecían dos estrellas de cine. Ella hablaba sin parar de él e insistía en saber si ya tenía novio. Yo me sonrojaba, porque me gustaba Daniel López y él ni siquiera me había dedicado un par de parpadeos. Tenía claro que nunca iba a interesarse por mí, pero eso era lo que acentuaba mi atracción por él, ese aroma que desprendía a fatalismo de amor imposible.
La señora Manuela solía salir a la calle a coser para matar el tiempo, y de paso enterarse de lo que acontecía en el vecindario, motivo por el que era apodada en secreto como “la portera Churruca”, nombre de la calle donde vivíamos. Todas las tardes, cuando se escondía el bochorno de la siesta, salía con su banquetita a la calle y se ponía a coser inacabables faldas y camisas para sus nietos.
Al poco, se sumaban a la sentada improvisada otros vecinos que salían a la fresca a compartir conversación y compañía. Mi abuela también salía y cada día explicaba la crónica de las andanzas de mi madre, con su gira por tierras del norte. Cuando mi tío no estaba, Sayuri-Jin también acompañaba a Nina y se limitaba a sonreír con su carita de muñeca, mientras soportaba las miradas curiosas de las personas que pasaban por la calle.
Los señores Coito, que se habían cambiado el apellido a Couto para evitar los chistes fáciles, pero que en los papeles seguían constando con tan evidente apellido tal y como me había confirmado, entre risas, mi tío Tinín, salían a dar un paseo todas las tardes a la misma hora, y saludaban a tan variopinta concurrencia vecinal, pero nunca se quedaban.
Eran bastante estirados y serios. Tinín decía que era debido a la pesada carga que soportaban por apellidarse Coito. Recuerdo que cuando se lo conté a mis amigas, no les hizo mucha gracia y tuve que explicarles lo que significaba “coito” porque nosotras sólo nos atrevíamos a mencionar aquello de “hacer el amor”, pero con la prudente distancia del sexo como lejano hecho que ni por asomo nos planteábamos. Éramos niñas decentes que sólo creíamos en el amor platónico para toda la vida, aunque Daniel López evocara sensaciones exrañas y difusamente carnales.
Aquel verano vestía galas de calor compacto, activo, de losa. Los ancianos andaban despacio, con la respiración agitada y los pájaros se negaban a cantar desde unos árboles achicharrados. El señor Coito bajaba las escaleras con dificultad, apoyándose en su mujer, y si coincidías con ellos, esperaban a que te adelantaras para seguir bajando a su ritmo lento. Cuando pasabas por su lado, tan cerca como estrechos eran los rellanos, notabas el sudor perlando el grisáceo rostro del señor Coito, y olías un aliento agitado y agrio, como cosa rancia.
Estaba muy grueso, fumaba sin control y no tenía muy buen aspecto, y por eso no me resultó sorprendente que se cayera por las escaleras aquella mañana. Tarde o temprano ocurriría. Nunca se atrevía a salir a la calle solo, pero aquel día su mujer tuvo que hacer unas compras urgentes y él se había quedado sin tabaco. Cuando estaba a la altura de nuestra puerta, sintió cómo se sesgaba algo en su cabeza y cayó rodando por las escaleras, quedando espanzurrado en el rellano con el cuello roto y un derrame cerebral causante de la caída.
Yo estaba sola en casa y escuché el estruendo. Cuando salí y encontré al señor Coito, sentí como si ya hubiera vivido esa escena, pero no la recordaba tan cruda. Allí estaba, un señor muerto, la primera vez que me enfrentaba a algo así. Recuerdo vagamente los acontecimientos que siguieron. Una marea de gritos, ruido de ambulancia, manos que intentan volver a la vida, brillos plateados de instrumentos que miden, analizan e intentan. Lamentos y gritos, desmayos, lágrimas y pañuelos. Finalmente, el silencio.
Y nadie se acordó de mí. Todos corrieron y me dejaron sentada en el poyo del portal, abatida, rendida y presa de una soledad fría como nunca había sentido. Mi primer pensamiento se dirigió a mi abuela, desde la consciencia de que era mortal, que había de llegar un día en el que me abandonara sin previo aviso, dejándome sola frente a este mundo tan poco domable y tan desconocido.
No sé cuántas horas pasaron, pero en un momento determinado llegaron mi tío Tinín y Sayuri-Jin y me recogieron. Me dolía muchísimo la tripa, y creía que me había enfríado después de pasar tantas horas sentada sobre el frío mármol de la puerta. Un poco descompuesta, busqué los brazos de mi tío, como cuando era pequeña y me cobijaba en su ancho abrazo hallando calor y seguridad.
La sorpresa llegó cuando fui a darme un baño para entrar en calor, y descubrí un rastro rojizo en mis braguitas. En ese momento, me cayó como un pesado ladrillo la certeza de que ya era mujer, que ya había llegado el momento, que el último lazo con la infancia irresponsable se había desanudado y comenzado una nueva etapa que había de afrontar yo sola.
Mi abuela llegó más tarde, cuando había anochecido y traía la noticia de que la señora de Coito, cuando buscaba los papeles de su marido, había descubierto una caja de zapatos llena de billetes y de cartas de amor que su estirado esposo había intercambiado con una cabaretera (palabras textuales de la abuela) durante años.
La noticia sepultó el acontecimiento de mi entrada en el mundo adulto femenino, y Nina se limitó a darme un beso grande de abuela y a darme unas compresas. “A partir de ahora, ya sabes, a tener cuidado”. Yo no entendí lo que quería decir con esta advertencia, pero no pregunté porque prefería que nadie prestara demasiada atención a este cambio, y así permanecer un poco más asentada en una niñez que me resistía a abandonar.
Mamá llamó y me susurró palabras de madre, cariño que me llegó con la calidez de la distancia y el abrazo impalpable, pero me pidió rápidamente que le pasara con mi abuela. Desde mi habitación oía la risa de Nina mientras contaba al detalle la historia de la cabaretera y el señor Coito, que a esas horas ya era la comidilla de la calle Churruca.
El tío Tinín se marchó una mañana, y se llevó con él a Sayuri-Jin y el aroma de su misterio. Me asomé a la ventana para ver cómo metían el equipaje en el coche porque no me gustaban las despedidas. Sayuri-Jin se giró y me miró regalándome una sonrisa cómplice, de mujer a mujer. Antes de irse me regaló su Qipao rojo, bordado en hilo de seda y yo estaba deseando enseñárselo a mis amigas.
Llegaron todas a la vez a merendar esa misma tarde, y se quedaron fascinadas con la ropa. Todas querían probarse el vestido, y sobre nuestros cuerpos recién moldeados estalló el color y la vida. Me miré al espejo y sentí un ramalazo de satisfacción: puede que no fuera tan malo crecer y ser mujer, después de todo.
2005
Para Tito y Nina. Que no me falten.








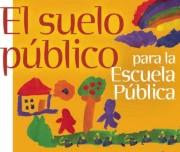
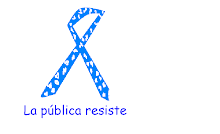





1 comentario:
Hola que tal soy Marta, por casualidad he llegado a tu blog y he de decir que me ha gustado bastante, ya que soy muy aficionada a la fotografía erótica amateur, y a los relatos eróticos. Yo también tengo un blog de temática erótica, si quieres conocerme mejor no tienes más que visitar el enlace que te he dejado abajo.
Porno Casero Amateur
Te animo a seguir publicando.
Besos.
Marta.
Publicar un comentario