
 Se despertó con prisas, como cada día.
Se despertó con prisas, como cada día.El despertador le miraba con gesto neutro parpadeando las ocho en punto de la mañana. Las cortinas anunciaban un murmullo de personas en movimiento y de ciudad que bosteza aún. Hoy tenía turno de tarde.
La ducha, fría y escasa como cada día.
El agua, correteando irregular y dejando un rastro de gnomo que acertaba a cumplir, a duras penas, con el proceso de lavado corporal. Buscó la postura más cómoda debajo de la tenue fuentecilla de agua, y soñó que le rodeaba un géiser tropical, cálido y nutriente.
Salió de la ducha tiritando, luchando por mantener la entereza al rodearse del albornoz de frondosa felpa portuguesa, mientras se prometía sacar tiempo para volver a llamar al fontanero.
Echó un vistazo a lo que le ofrecía la calle al otro lado de la ventana. Asfalto gris de roca urbana, coches aparcados linealmente invadiéndolo todo, anclados como poseidones metálicos en un mar de granito polvoriento y seco.
Y los vecinos, los de cada día.
La de enfrente, pugnando por esparcir al exterior toda la porquería de su raída alfombra, feo reino de ácaros, malditos por invisibles, peligrosos por inasibles.
Y en la calle, dos vecinas en pleno combate para la coronación del pulmón más potente.
Sonrió, parecían dos gallinas desplumadas cloqueando sin sentido. Se dio cuenta de que era la primera sonrisa que dibujaban sus labios en el día.
Abrió la ventana, y sintió un estímulo muy intenso al percibir la fuerza del aire vivo atravesar toda la habitación, incluida ella misma. Justo cuando se disponía a dar media vuelta para encarar el resto de la casa con todas sus cosas...lo vio.
Al fondo de la calle, multiplicando su tamaño y desbordando haces de luz en torno a sí, había un Ángel.
La luz deslumbraba y parpadeó, pero no porque fuera cegadora, sino porque no acertaba a creer lo que se mostraba ante sí. La figura, que no podía ser descrita como humana, pero tampoco podía calificarla de espíritu, se hizo serena, colmándola de fuerza y seguridad en una góndola de equilibrio, deslizándose estable, sin oscilar.
Notó que le rodeaba un color rosáceo, con tonos brillantes, pero de trazos suaves, y se sintió ingrávida, sin piedras en los bolsillos, haciendo suyo el mundo, enfrentada a todo sin faltarle el aliento.
La figura le sonrió satisfecha. Le lanzó un guiño de complicidad y entreabrió tenuemente unos labios de Murillo, de los que se escapó un murmullo en forma de palabra: “Sueña”.
No pudo articular ningún sonido. Sintió la mandíbula contraída, pero sin dolor alguno. Justo cuando cedió la presión, la figura y toda su magia, se esfumaron por completo. Había desaparecido, y nada a su alrededor denotaba que décimas de segundos antes, hubiera aterrizado por estos lares elemento celestial alguno.
Sintió que perdía pie, y se tumbó para controlar el ritmo de su respiración. No podía ser cierto...¡¡¡había visto un ángel!!! Eso, o se había vuelto loca de repente y sin previo aviso.
Decidió silenciar lo ocurrido porque algo en su interior le indicaba que debía esperar, y la certidumbre de que tenía algo pendiente que hacer, la situó de nuevo con rotundidad. Pero ¿el qué?
Con la inquietud de esta pregunta, se enfrentó a continuar el día con la mejor de las intenciones.
Tras una comida atropellada, como cada día, salió de casa enfundada en el uniforme gris que hacía con ella el recorrido hacia el trabajo. Notó que algo extraño pasaba cuando se dirigía en coche hacia la estación, porque no había apenas vehículos circulando por la carretera.
Al pararse en un semáforo, la pregunta volvió a azotarle interiormente. Una niña comenzó a cruzar la acera dando brincos y caminando de puntillas. Tenía el pelo oscuro y caía abundante por su espalda. Le daba la mano a una mujer joven, que con gesto firme, caminaba decidida.
Sus rasgos le resultaron familiares, el pelo ondulado y corto, los labios colmados y los suaves ojos almendrados que la miraron fijamente de pronto. Sintió que comenzaba a temblar enteramente, y la irrealidad se le pegó a los huesos cuando reconoció aquel rostro y aquel cuerpo: era su madre.
Pero 40 años más joven. No había duda, los mismos gestos firmes como una roca, aunque interiormente se derritiera la lava. Y la niña. Se tomó su tiempo observándola porque se negaba tozuda la respuesta. La niña, pecosa y de sonrisa fácil, parecía deslizarse con toda la belleza de su estilizado cuerpo. La niña era ella.
Y también 40 años más joven.
Las dos se mezclaron con el resto de peatones que cruzaba aprisa la calle y las perdió entre las cabezas de infinitos seres anónimos. Un claxon le agitó de golpe todo el sistema nervioso, impulsándola a arrancar.
Tuvo que aparcar a un lado de la calle para recomponer fuerzas y aclarar las ideas. La escena parecía sacada del torbellino en el que se confunden los tiempos verbales –pasado, presente, futuro- y le recordó aquellas navidades en las que fue con su madre a comprar los regalos. Su hermana estaba en cama, con fiebre, y su padre se había quedado a cuidarla, después de salir del trabajo.
Madre e hija se habían lanzado a descubrir las calles zamoranas, iluminadas en un arrebato de soberbia en plena España franquista, desorientada y perdida en el inicio de los años 60. Habían comprado un muñeco para su hermana, un muñeco precioso que parpadeaba y olía a caramelo, y una chaqueta para papá, y sólo quedaba por comprar los regalos de ellas dos, sus regalos.
Al cruzar una esquina, se asomó coqueta una pequeña tienda. En el escaparate se desparramaban varias cosas en un collage imposible de elementos dispares y desincronizados.
Una bandeja con turrones, bustos de maniquíes con pelucas polvorientas y vacías de color por la caricia del tiempo luciendo sombreros imposibles, barajas de cartas de colores intensos y figuras extrañas, incomprensibles para ella, grandes vasijas que no parecían contener nada, paragüeros pugnando en su crecimiento por alcanzar el cielo, anillos, collares y diversas colecciones de baratijas de brillantes colores, radios antiguas que parecían hablar solas, sartenes y recipientes de cocina de impecable factura, todo lo que una imaginación desbordante necesitaría para componer un cuento.
Ella estaba totalmente fascinada con lo que la tienda prometía, por lo que contuvo la respiración cuando comprobó que su madre aceptaba sin resistencia la invitación a entrar en ella.
Cuando cruzó la puerta, su cuerpo se hizo muy muy liviano...casi sintió que podía volar. Las emociones acudían atropelladamente a cada resquicio de su cuerpo, y se rindió a la magia de un momento en el que se sentía protagonista.
Había muchos olores, sabores, deseos. Algunos conocidos, otros por descubrir. Muérdago, canela, salvia, lirio, rosa, jazmín. Té rojo, verde y negro. Pardos, dorados, ocres, colorados. Haya, nogal, roble, sauce, eucalipto. Madera, plástico, terciopelo, lijado. Seco, vivo, crujiente, sin ritmo. Austral, boreal, norte, sur, ecuador. Frío, salado, de miel, horneado. Un sol, un destino, un sueño, un desatino. Timbre, culebra, arcilla, un Merlú, lana blanca. Pomo, alféizar, puerta, ventana. Conversación distendida, persiana tendida. Mil rayos, la luna, palabras, voces, claroscuros, matices. Picos, escozor, un abrazo, un Te quiero. Dolor, unas risas, temblor, el amado. Oro blanco, un diamante, una flor, un instante. Codiciado, pensado, espantado, soñado.
Todo parecía confluir en aquella tienda, cáscara del Planeta Tierra, recipiente donde mil y una vidas, las suyas, las que tenía prometidas, se agitaban sin descanso. Dolores de vida mientras se desgarra un cuerpo que anuncia al mundo un ser vivo. Melodías de paz en un alma buena, sensible, de dulces caricias. Agitación de un espíritu que emprende, lucha, sangra, se tambalea y escala.
Corazón desprendido, entregado. Sonrisa que recoge toda la luz del cielo. Mirada de ojos siempre cómplices, hermosas farolas que alumbran mi caminar, seno de madre al que acudo para hacer acopio de fuerzas.
La pequeña sintió un leve, pero delicioso mareo ante la presencia de tan variadas sensaciones, y agarró fuerte la mano de su madre, buscando refugio.
Al otro lado del mostrador, un anciano encorvado, viejo y arrugado como el mundo, le dirigió un guiño de complicidad. Tenía grandes bigotes, veteados de grises y unos ojillos pequeños y oscuros, brillantes como bombillas recién colocadas. Grandes surcos laminaban su rostro, la Historia del Tiempo cincelada en piel a golpe de martillo.
Le preguntó su nombre y su edad, y ella respondió con voz trémula, pero sin miedo. Él sonrió. “Acércate –le dijo- tengo algo que darte”. Desde la altura, su madre la empujó con suavidad conduciéndola hacia el señor: “Vete, cariño, no tengas miedo”.
El hombre la aupó y sentó sobre sus rodillas, y ella pudo notar toda la fuerza de árbol maduro en sus brazos, que como ramas milenarias, la sujetaban con firmeza. Tenía la mano derecha cerrada en un puño.
“En esta mano, guardo la fórmula de la felicidad. ¿Quieres verla?” Con la boca abierta, asintió asombrada. “No puedes, preciosa. Está hecha de mil sustancias distintas, y es muy difícil prever cuál va a ser la próxima. Cuando crees que es sólida como el granito, se vuelve líquida como la leche, o espesa como la miel. Puede ser compacta como el olmo, o quebradiza como montaña de azúcar. Lo siento, no puedo enseñártela, porque podría perderse, esconderse por las oquedades del suelo, adaptándose a sus formas sin que pudiéramos recuperarla”. “¿Como el mercurio?”, acertó a preguntar. “Exactamente, como el mercurio”.
Su madre la miró con una dulzura como no había leído nunca en sus pupilas. “Entonces, ¿Qué era lo que tenía para mí?”, agregó de pronto. “Un sueño y una promesa. La promesa de que nunca renunciarás a soñar”.
Guardó el puño en el bolsillo de su raída chaqueta, y cuando sacó la mano de nuevo, ya no estaba plegada, ya no guardaba nada. Cogió un cuaderno de pastas duras donde se peleaban cientos de colores mezclados como paleta cansada, y se lo tendió.
Ella lo cogió entre sus manos, y sonrió. “Sueña y escribe, pero no te olvides nunca de vivir. Si no vives, nunca podrás alcanzar tus sueños. Si los escribes, siempre podrás retomarlos”. Las palabras del anciano cayeron como nube blanca de algodón sobre su cabeza.
Su madre la cogió en brazos y la estrechó fuerte contra sí. Inundó sus pulmones del mejor oxígeno, el olor de madre, dulce y cálido como una cueva sin tormentas. La miró de reojo, y vio cómo gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas pecosas. Ella también tenía un cuaderno en su mano. Su propio cuaderno para sus propios sueños.
Salieron de la tienda con la magia prendida como abrigos. Con paso apresurado, tomaron la carretera para cruzar la calle. Pero ella se giró justo antes de torcer.
Apoyado en la puerta, había un Ángel.
La figura le sonrió satisfecha. Le lanzó un guiño de complicidad y entreabrió tenuemente unos labios de Murillo, de los que se escapó un murmullo en forma de palabra: “Sueña”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
A mamá, que es mi ángel y quien me dio el primer cuaderno para escribir mis sueños. De sus labios de Murillo he recibido el apoyo y el cariño para fortalecer mi alma y luchar por alcanzar mis sueños.








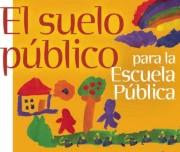
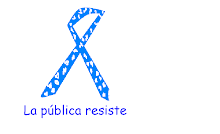





2 comentarios:
Aun sin foto ;-)... no le hace falta. Un cuento de esos para poner los pelos como escarpias...
Me encanta el párrafo donde describes los olores, los sabores y deseos y he visto por los ojos de esa niña un ángel, aun cuando no creo en los ángeles (y llevo un llamador porsiaca), lo he visto apoyado en el quicio de una puerta.
Sus palabras son sabias con lo que, exista o no, hazle caso. No hay que dejar de soñar porque vivir ya nos da la dosis de realidad suficiente y nuestros sueños son los que nos van indicando el camino que debemos seguir.
Creo que no se te van a acabar nunca. ¡¡¡Sigue escribiendo!!!
-Todo esto me lo repito en el espejo toditos los días y además tengo una amiga que me lo recuerda también.-)-
El ángel de tu madre se sentiría muy orgulloso al leer este cuento. Muchos besos.
Publicar un comentario