Aquella noche soñó con los muertos. Eran muertos reconocibles, por supuesto, familiares, cotidianos. Estaba su madre, su hermana Conce, un vecino médico que le dio un beso en la frente ante la mirada reprobatoria de su madre, y estaba Luco. Su primer novio.
Luco el ingenioso, el brillante. El que chisporroteaba como hoguera agitada. El que tenía una cultura que la volvía loca. "¿Cultura, Irene? ¿Cultura de qué?", le pregunté el día que me habló de Luco. "Pues de qué va a ser, maja. Cultura de cultura...".
Luco murió en un accidente de moto, imprevisto y a destiempo, dejando una novia en capilla, que no era Irene. Le había dejado años antes por deseo expreso de su madre, después de cinco años de luchar contra corriente por mantener su independencia y orgullo en una relación que no contaba con la aprobación familiar. Nunca dejó de arrepentirse.
Aquella tarde, Luco la miró directamente a los ojos. Los mismos que aún hoy se sumergen en las mareas del recuerdo y cubren de lágrimas sus pestañas tan escasas. El brazo rodeó con fuerza su cintura, arrugando la falda que había cosido pensando en él. Las palabras brotaron con un timbre de hombre firme, valiente, decidido, cubierto de cultura por los cuatro costados. "Irene, o me caso contigo, o no me caso con nadie". Y así fue.
Fue su hermana la que le dio la noticia, aunque en su frágil memoria se cruzan otras voces y otras caras. Las que le incitan a recrear una escena memorable. La luz de la tarde despoblando la estancia. Al fondo de la habitación, junto a la ventana, una mujer joven araña los últimos retazos de sol en un paño de ganchillo. Una amiga vecina la acompaña. Hablan bajito, casi en un susurro. Las cabezas muy juntas para no dejar escapar ni una sola palabra. Las sombras dibujan duramente los contornos de sus rostros jóvenes, tintados de un gris que cubre su casa, la ciudad y el país entero desde que se perdiera la guerra.
De repente, la puerta de la calle se abre y los pasos de unos tacones anuncian la llegada de Irene. Viene canturreando una canción popular que ha escuchado en la radio. No puede dejar de tararearla porque quiere ahuyentar con su melodía los malos augurios que la han perseguido desde que se levantara. No sabría explicarlo. Es como un mal pálpito, una sensación de escalofrío constante.
La voz de Irene se para en seco al encontrarse con las dos jóvenes, casi mimetizadas con la oscuridad de la habitación. La que cubre las paredes y los cuerpos. Se miran, las cabezas se separan y tensan los cuellos. La noticia está prendida de tristes registros. Luco ha muerto. Su primer novio.
Han pasado 42 años desde entonces. Y con ellos, dos hijos, cuatro nietos y un marido. Toda una vida. De nubes y llanos, cumbres y selvas. Amar es un ejercicio de valentía. Entregarse puede suponer la pérdida de la cordura, del equilibrio, de la paz. ¿O es lo contrario?
Luco no era un hombre guapo, pero le prometió a Irene que si no era con ella, no se casaría con ninguna otra. Y lo cumplió. Tenía una nueva novia, pero no la acompañó al altar. Su encanto de hombre culto dejó su rastro en una joven de provincias, educada y reprimida por los mandamientos que le enseñaron mujeres de mirada dura y cofia tiesa, y hombres de sotana negra como la muerte.
Una simple joven que apuraba unos pocos besos apresurados en las esquinas más oscuras, invadida por el miedo y el desconcierto. Y dejaba pasar la vida, mientras perdía primaveras de caricias y deshojaba una juventud de flores y tallos tiernos. Una joven de provincias que no pudo elegir y a la que siempre le rondó el fantasma de lo que pudo haber sido.
A Irene le acechan los muertos. Todos conocidos, por supuesto. Pero llegar viva y lúcida a los 75 implica tener más gente conocida en un lado de la orilla que en el otro. Y soñar con ellos es reconocer su presencia y darles su espacio. Volver al primer amor a los 75 años es un acto de fe. En la vida, la fuerza y el amor. Una puerta que conduce a los recuerdos y permite vivirlos tantas veces como una esté dispuesta a escucharlos e Irene venga con ganas de contarlos.
01 mayo 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








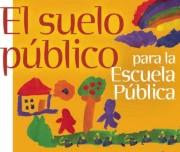
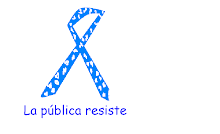





1 comentario:
Amar es valiente, y el recuerdo de amor terco. 1 minuto, 2 meses, 3 ó 42 años después, el amor tiende a perdurar y creo que debe ser así.
Irene tuvo suerte, aunque no pudo ser y Luco... también aunque no debió hacer promesas porque a veces se cumplen.
Bonita historia. Me gusta esta observación "llegar viva y lúcida a los 75 implica tener más gente conocida en un lado de la orilla que en el otro"
¿Qué nos deparará a nosotros a esa edad?
Publicar un comentario